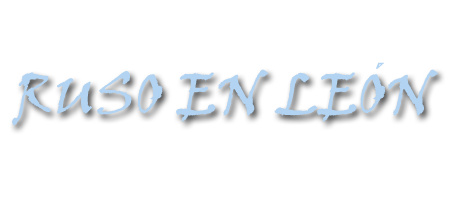Parte II. El coro "Концертный".A la edad de trece o catorce años las coristas del “Смена” pasábamos al coro que se llamaba «Концертный». De los tres coros era el único que formaba parte del conjunto musical, en el cual entraba también la orquesta sinfónica y varios grupos de danza. El “Концертный» era el coro más serio de los tres.
Como es lógico, no sólo se trataba de cumplir la edad necesaria para entrar en ese coro, sino también de tener aptitudes para cantar en él, es decir, tener buena voz, saber entonar y poder leer sin problema las partituras. O sea que había que madurar lo suficiente y luego demostrarlo.
El pasar de un coro al otro tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Al entrar allí, de repente volvías a ser pequeña, algo incómodo de por sí, y además, una principiante, una persona insignificante.
El repertorio.Una de las diferencias de este coro del de “Smena” era el repertorio. Mucho más profesional: Tanéev, Grechanínov, Svirídov, Litszt, Chaikovski.
«Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы...»Aún es como si tuviera en mis oídos ese romance de Chaikovski con la letra de Aleksiéi Tolstói cantado por una de las mejores voces del coro de aquellos tiempos y acompañado por el mismo coro y la orquesta sinfónica. Cierro los ojos y veo a Olga que está de cara al director de la orquesta, en su espalda tiene una pequeña coleta teñida de un color muy rubio, se balancea un poco de un lado a otro cantando, y en la orquesta la siguen las flautas, los fagots… Y mi corazón se estremece al oír esa armonía de sonidos.
O también:
«Молчит сомнительно восток...»Si encuentro este poema de Tiútchev en algún sitio, no puedo simplemente leerlo: lo canto recordando aquellos años de mi adolescencia en los que el coro empezaba esa frase en voz baja y todas experimentábamos una sensación si no de euforia, pues de algo parecido. Era la alegría de ser parte de algo sumamente bello: de esa poesía, de esa música escrita para el coro. Y por supuesto que para sentir aquello había que ser adolescente, estar en esa edad en la que uno vive de las emociones.
Y también me acuerdo ahora de la canción de Svirídov en la que parecen sonar las campanas aunque sólo es el coro y el piano:
“О Родина, счастливый и неисходный час...» Escuchar:
https://www.youtube.com/watch?v=0LcxxC--ZNULas solistas.En el coro de conciertos no sólo había chicas mayores a las que se respetaba por la edad, sino que entre ellas había algunas a las que las demás teníamos el máximo respeto y hasta admiración. Eran las “primas” del coro. Unas divas con voces divinas. Aquellas chicas de dieciséis o diecisiete años se sentaban en la última fila, la de arriba, mientras que las recién llegadas ocupaban las filas de abajo y las demás, las del medio. Las chicas mayores siempre andaban juntas y todo en ellas nos parecía fascinante. No sólo sus voces, sino su aspecto físico, su forma de mostrarse atractivas. Por alguna razón desconocida, todo en ellas se compaginaba de tal forma que las demás no llegaban a su altura y no podían hacer otra cosa que envidiarlas.
Andriéi Ivánovich.A mis trece años podía darme cuenta de que uno de los directores del coro y de la orquesta, Andriéi Ivánovich, por aquel entonces treintañero, tenía cierta simpatía a algunas de las vocalistas, y ellas lo sabían y se sentían halagadas, en cierto sentido, elegidas. Fue precisamente en clases suyas cuando se esforzaban al máximo para cantar lo mejor que podían, y era una delicia escucharlas. Ni en los conciertos cantaban tan bien. ¡Cómo cantaban! Y por supuesto que había lugar para los enamoramientos, el flirteo, bromitas atrevidas desde la última fila… Y quizá demasiada melena suelta y demasiado rímel en las pestañas.
Creo que Andréi Ivánovich disfrutaba mucho de aquello, pero estoy segura que disfrutaba bastante más de su trabajo, porque era un profesor con mucho talento y se le veía entusiasmado e inspirado en lo que hacía. Tenía su estilo de trabajar en los ensayos, y sobre todo me acuerdo como nos decía: “
¡Compositoras!” cuando lo que cantábamos era diferente de lo que ponían las partituras. Era divertido.
Dmitri Nikoláievich.El otro director del coro, Dmitri Nikoláievich, fue el mejor de todos los que conocí durante aquellos años. Entonces ya estaba a punto de jubilarse. Su estilo de comunicación con las coristas era totalmente diferente del de Andréi Ivánovich. Dmitri Nikoláievich era más respetuoso, era más caballero. Cuando quería decir algo en broma, solía utilizar frasesitas en alemán: “
Achtung!”, “
Schnelle!” Para mí las clases de Dmitri Nikoláievich eran las mejores, las más serias, las más útiles.
Los conciertos.Además de la sala de conciertos “Karnaval” que pertenece al mismo Palacio de los Jóvenes Creativos, los coros daban conciertos en las mejores salas de San Petersburgo: La Philarmonia, Capella, Oktiabrski, Smolny, etc.
Al empezar el año escolar había que ir al vestuario y reservar el traje, o los trajes, si había más de un conjunto, como lo fue en el caso del coro "Концертный". El “Смена” tenía trajes color café con leche, y los que salen en las fotos de estos años, o son los mismos, o los han vuelto a encargar del mismo diseño. Y el coro de conciertos tenía blusas blancas y fadas grises pliseadas que para aquel entonces ya no parecían nada nuevas.
Aquella ropa transformaba a las chicas del coro por completo. Si antes eran todas más o menos guapas con sus pantalones vaqueros, camisetas y sudaderas, ahora se veía perfectamente que una tenía mucho pecho, mientras que otra apenas tenía nada, que una tenían piernas esbeltas y otra, gruesas. Hasta las "primas" perdían una parte de su habitual encanto con aquella ropa puesta. El problema no sólo era la ropa que, por supuesto, no podía quedarle bien a todo el mundo, sino la falta de tallas necesarias. Era muy difícil encontrar las piezas adecuadas entre los montones de blusas y de faldas. Todo era demasiado ancho o demasiado estrecho, y ya depués de elegir algo, en casa había que ponerse a descoser, a volver a coser, a añadir botones, a emplear imperdibles, etc… La parte femenina de la orquesta sinfónica llevaba la misma ropa y tenía los mismos problemas.
El coro y la orquesta: amores y amistades.Los ensayos generales los había en las mismas salas de conciertos y se reunía el conjunto entero, con la orquesta sinfónica y los grupos de danza, si tenían que actuar también. Gracias a aquellos largos y exhaustivos ensayos que empezaban a la primera hora de la tarde y terminaban dos horas antes de que se cerrara el metro, muchas de las chicas del coro conocíamos a los chicos de la orquesta en persona, y surgían amistades y relaciones románticas. A la edad de catorce años estuve saliendo con un chico que tocaba el oboe, y a la edad de quince conocí a un flautista con el que bailé en muchas discotecas, pero luego supe que era una año menor que yo y poco a poco perdí el interés, en cambio tuve una buena amistad con su hermana, una chica del “Смена”.
Lo típico era llamar a los de la orquesta no por sus nombres, sino por el nombre del instrumento, por eso lo normal era hacer preguntas como:
- ¿Ya has roto con el Clarinete?
- ¿Sigues saliendo con el Oboe?Estuve cantando en el coro "Концертный" durante tres años, y cuando quedaba el último, el de la graduación, lo dejé. Empecé a interesarme por otras cosas, y ya no me sentía a gusto haciendo lo mismo. Luego me arrepentí de haberlo dejado, pero la adolescencia terminó y ahora sólo quedan los recuerdos.
Y aquí otra canción que cantamos en aquella época y que se canta en el coro de ahora:
https://www.youtube.com/watch?v=t7HAkt1rcvkLa_profe.